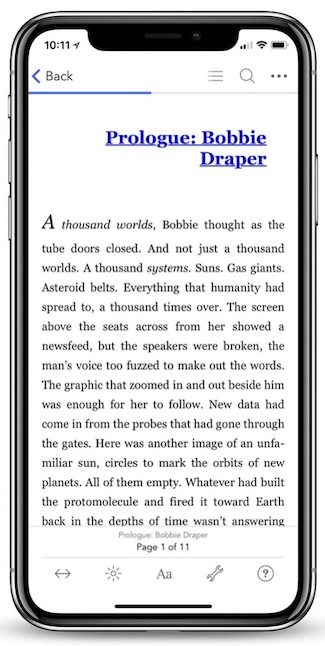Authors: Juan Francisco Fuentes y Emilio La Parra López
Tags: #Historia
Historia universal del Siglo XX: De la Primera Guerra Mundial al ataque a las Torres Gemelas (63 page)

Pero esta mutación desencadenada tras la crisis de 1973, de la que el sistema saldría notablemente modernizado y reforzado, iba a tener un alto coste social. Sectores como la minería, la siderurgia y la industria de transformación, con una fuerte presencia en el tejido industrial de los países desarrollados, sintieron con especial dureza los efectos de una crisis que los había dejado obsoletos, tanto por la pérdida de valor y competitividad de algunos productos —el carbón, el hierro y el textil, por ejemplo—, como por el desplazamiento de la producción a países con menor tradición industrial y mano de obra más barata, como los nuevos tigres asiáticos, con Taiwán y Corea del Sur a la cabeza, con semanas laborales que oscilaban entre las 46 y las 53 horas. El resultado fue una caída del empleo industrial en los países desarrollados que la bonanza económica de los ochenta ya no pudo compensar, porque era consecuencia de un cambio estructural e irreversible. Así lo indica la comparación entre el empleo generado por el sector industrial y por el sector servicios en los países occidentales entre 1970 y 1990, con una caída del primero de unos diez puntos porcentuales en la mayoría de ellos, acompañada de un aumento equivalente del sector servicios.
Las regiones más representativas de la industria clásica, de origen decimonónico, como las Midlands, en Inglaterra, el Sur de Escocia, la Walonia belga, el Noreste de Francia o Asturias y la ría del Nervión en España, sufrieron en todo su rigor los efectos sociales de la desindustrialización, apenas paliados por las políticas de protección social emprendidas por los poderes públicos en el marco del Estado de bienestar. En ellas radica, sin duda, la causa de que la crisis industrial no provocara un grave estallido social o político. Por otra parte, sólo la fuerza mostrada por el movimiento sindical en Gran Bretaña, donde las Trade Unions llegaron a influir decisivamente, hasta 1979, en el devenir de la vida política y social, hacía pensar en la capacidad de reacción de la clase obrera ante la degradación del sistema. Por el contrario, en países como Estados Unidos, Francia, Italia y España, en el período comprendido entre 1973 y 1982 -1977 y 1982, en el caso español se produjo una brusca caída de la afiliación sindical, síntoma de una desmovilización de la clase trabajadora que, al producirse en una etapa de graves dificultades económicas, resulta especialmente significativa. Con pocas salvedades, se puede decir, pues, que la crisis industrial de los setenta puso de manifiesto también la crisis histórica de la clase obrera como sujeto colectivo capaz de determinar el devenir histórico. La filmografía británica de los años ochenta y noventa, como algunas obras de Ken Loach o películas tan populares como Full Monty o Billy Elliot, es un fiel exponente de esa crisis irreversible de la Inglaterra industrial y de la desmoralización y el fatalismo que se apoderaron de la clase obrera más antigua del mundo.
Tal vez la mejor expresión de esa pérdida de influencia de las clases trabajadoras esté en su impotencia ante el deterioro de sus condiciones laborales y salariales, ajustadas poco a poco a un marco general en el que el factor trabajo había perdido claramente posiciones —y, por consiguiente, capacidad de negociación—, tanto por la existencia de altas tasas de paro como por la competencia de la mano de obra, mucho más barata y extremadamente desprotegida, de los nuevos centros industriales situados sobre todo en Extremo Oriente. Paradigma de las nuevas economías emergentes en los años setenta y ochenta será Corea del Sur, cuya economía puede tomarse como la quintaesencia del modelo industrial típico de la zona del Pacífico: alta alfabetización y cualificación de la mano de obra, trabajo intensivo, fuerte tasa de inversión y rígida disciplina social, apoyada en un autoritarismo político que no parece incompatible con el liberalismo a ultranza de su política económica. La eficacia de esta fórmula, común en líneas generales al área del Pacífico —Taiwán, Malaisia, Tailandia, Singapur, muy pronto la China comunista—, queda patente en el 15% de crecimiento industrial que registró en los difíciles años setenta, con una tasa de paro, impensable en Europa, en torno al 4% (Droz y Rowley, 1992, 86).
Si pasamos al otro lado del Pacífico, la evolución de la renta familiar norteamericana en las últimas décadas resulta reveladora de la sucesión de ciclos económicos, pero también de los cambios estructurales operados en estos años: del 2,6% de crecimiento anual registrado entre 1967 y 1973 —una media similar se da en los veinte años precedentes—, se pasó a un 0,6% entre 19731979, un 0,4% en la década siguiente y un descenso del 1,8% en el período de 1989-1993 (Castells, 1997, 305). Estos datos traducen, por una parte, lo que fue la Edad Dorada, en términos de bienestar social para amplias capas de la población que vieron aumentar su renta de forma sostenida durante casi tres décadas, pero muestra igualmente el cambio de tendencia que se produce en 1973 y, tal vez lo más importante, la caída de la renta media familiar en etapas de rápida recuperación económica. Otros datos permiten profundizar en esta última secuencia del ciclo: entre 1973 y 1993, el salario medio anual del trabajador norteamericano bajó de 34 048 dólares a 30 407, en un período en que el PIB per cápita ascendió en un 29% y en el que aumentaron asimismo los ingresos de las capas superiores de la población. Sólo los salarios de las mujeres pudieron sostener durante algún tiempo la renta familiar en una época dominada por las crecientes desigualdades y por la pérdida de capacidad adquisitiva. No es sólo, por tanto, que la expansión económica de los ochenta no acabara con esta situación, sino que, en gran parte, el relanzamiento de la economía se basó en un modelo construido sobre las desigualdades sociales y la depreciación del factor trabajo.
No resulta fácil establecer una línea dominante en la evolución política del mundo occidental a lo largo de estos años. A diferencia de la gran depresión de los años treinta, caldo de cultivo de los totalitarismos que proliferaron en aquella década, es dudoso que la crisis de los setenta tuviera grandes consecuencias políticas, en parte, porque el Estado de bienestar, concebido precisamente para paliar los efectos del crash del 29, cumplió eficazmente su papel amortiguador de las tensiones sociales derivadas de las crisis económicas. En todo caso, podría decirse que en los años de la crisis —pero no necesariamente a causa de ella— en la situación política en América y Europa occidental se registraron tres tendencias distintas:
1. En los países con democracia consolidada, la nueva coyuntura económica apenas tuvo impacto político, por lo que, hasta el final de la década, la alternancia de los grandes partidos continuó sin sobresaltos ni variaciones significativas, lo mismo que el consenso social y político sobre el que descansaba el Estado de bienestar.
2. Aquellos países de Europa del Sur que estaban sometidos a dictaduras conservadoras —Portugal, España y Grecia, las dos primeras de larga duración— fueron escenario de procesos democratizadores que, tras distintas peripecias, permitieron su integración, como democracias estables, en el marco político y económico de la Europa comunitaria.
3. En América Latina, y especialmente en el Cono Sur —Argentina, Chile y Uruguay—, la década de los setenta trajo consigo la implantación de férreas dictaduras militares que, en algún caso, prolongaron su existencia hasta bien entrada la década siguiente.
No parece, pues, que los años setenta muestren una tendencia definida, a favor o en contra de la democracia, y mucho menos que en ese período se registre, por utilizar la célebre fórmula acuñada por Huntington, una tercera oleada democratizadora, de la que, fuera de la Europa meridional, apenas se tienen noticias.
No hubo, por tanto, cambios sustanciales en la política interior de las democracias europeas —el caso de Estados Unidos se examina más adelante—, ni se puede afirmar que la crisis económica tuviera efectos desestabilizadores para el sistema. Sin embargo, contemplada a partir de la revolución conservadora de los años ochenta, la década de los setenta podría considerarse como una postrera etapa de hegemonía de la izquierda que marcó en realidad el principio del fin del modelo socialdemócrata triunfante tras la Segunda Guerra Mundial. La ilusión de un cambio político de signo progresista, que permitiera una profundización del Estado-providencia, se vivió con especial intensidad en Italia y Francia, donde la izquierda acarició la posibilidad de un triunfo electoral que representara algo más que un ejercicio rutinario de alternancia en el poder. Así, en Italia, donde la Democracia Cristiana venía gobernando, en coalición con otras fuerzas, desde la derrota del fascismo, diversas circunstancias parecían favorecer a mediados de los setenta el acceso de los comunistas al poder. De un lado, la degradación de la vida política, marcada por la creciente inestabilidad de los gobiernos, con una duración media de ocho meses entre 1972 y 1976, por la lenta erosión sufrida por la Democracia Cristiana y sus aliados y por las tensiones generadas por un terrorismo muy activo, tanto de extrema izquierda —se atribuyen 750 atentados a las Brigadas Rojas sólo en 1976—, como de la extrema derecha relacionada con un neofascismo pujante que contaba, a través del Movimiento Social Italiano, con una significativa presencia en el Parlamento. Si las intenciones desestabilizadoras de las Brigadas Rojas quedaron patentes con el asesinato del líder demócrata-cristiano Aldo Moro en 1978, la brutalidad de la ultraderecha llegaría a su cénit con el atentado de la estación de Bolonia en 1980, que costó la vida a cincuenta y cuatro personas. Eran —recordémoslo— los llamados años de plomo de la reciente historia de Italia.
Ante la evidente degradación del régimen democrático, víctima de todo tipo de amenazas externas y de una verdadera sensación de non governo y vacío de poder, el Partido Comunista Italiano (PCI) ofrecía indudables garantías de cara a una regeneración democrática desde la izquierda. Contaba, efectivamente, con un amplio respaldo social y electoral que le convertía en el primer partido comunista del mundo occidental, más el prestigio que su viejo compromiso antifascista le daba ante sectores sociales muy diversos y, por último, el carisma y la solvencia de su líder, Enrico Berlinguer, impulsor del llamado eurocomunismo —un comunismo de corte occidental, más próximo a la tradición socialdemócrata que al estalinismo residual de la mayoría de los partidos comunistas y del compromiso histórico con otras fuerzas democráticas de centro y centro-izquierda. Esta última fórmula se presentaba como una solución posibilista capaz de orillar los riesgos del cambio político, pues el derrocamiento de Salvador Allende en Chile en 1973 ofrecía un ejemplo reciente sobre el peligro golpista que acechaba a la izquierda cuando una victoria electoral ajustada la llevaba al poder. El acuerdo del PCI con otras fuerzas podía además contrarrestar los efectos perversos de un sistema electoral proporcional que hacía muy difícil la mayoría absoluta y obligaba a gobernar en coalición. La gran ocasión pareció presentarse en las elecciones legislativas de 1976, a las que el PCI concurría con más posibilidades que nunca de superar a la Democracia Cristiana. En un último esfuerzo por ganar el voto de la izquierda moderada y allanar el camino a un futuro “gobierno de unidad democrática, Berlinguer llegó a declarar al Correire della Sera que el Pacto Atlántico podía ser un instrumento útil para la construcción de un socialismo en libertad (Mammarella, 1990, 429). El resultado cosechado por los comunistas, sin embargo, estuvo lejos de lo esperado. Los 228 diputados conseguidos por el PCI, frente a los 262 de la Democracia Cristiana, significaban una subida estimable —cincuenta escaños más que en 1972—, pero insuficiente para convertir al PCI en fuerza de gobierno y llevar a cabo el ansiado compromiso histórico. Con todo, las elecciones de 1976 marcarían el techo electoral del comunismo italiano y el comienzo de un lento declive que iría socavando la estrategia gradualista diseñada por Berlinguer.
El caso francés presenta algunas similitudes con el italiano, aunque uno y otro país acabaron recorriendo caminos muy distintos en los años siguientes. En Francia, todo indicaba que la gran cita para el cambio sería las presidenciales de 1974, convocadas anticipadamente a causa de la muerte del presidente Pompidou. Socialistas y comunistas presentaron a Francois Mitterand como candidato al frente de un programa de unidad de la izquierda. A diferencia de Italia, sin embargo, el Partido Socialista, al que pertenecía Mitterand, era la fuerza mayoritaria de la izquierda, mientras que el Partido Comunista, que había llegado a tener una gran implantación en la IV República, oscilaba en los últimos tiempos en torno a un 15% de respaldo electoral. Por otra parte, su tardío abandono, en 1976, del principio de dictadura del proletariado colocaba al PCF en las antípodas del eurocomunismo italiano. Al contrario también de lo sucedido en Italia, la derrota de Mitterand frente al conservador Giscard d'Estaign en 1974, por un estrecho margen, no supuso el fin de un proyecto de renovación liderado por la izquierda —el «cambio sin riesgo», como rezaba su eslogan de entonces—, sino el ensayo general de la aplastante victoria obtenida por el propio Mitterand en las elecciones presidenciales de 1981.
Si hay, pues, un limitado paralelismo entre la política interior francesa e italiana en los años setenta, otro tanto podría plantearse entre Gran Bretaña y Alemania Federal, países en los que la inestabilidad política de estos años, con predominio de gobiernos socialistas, preparó el camino a la sólida hegemonía conservadora que inauguró en Gran Bretaña el triunfo de Margaret Thatcher en 1979 y del demócrata-cristiano Helmut Kohl en la RFA tres años después. El caso inglés tiene, no obstante, rasgos bastante singulares, en la medida en que la crisis social registró una intensidad mayor que en otros países occidentales, seguramente porque la industria tradicional, el sector más vulnerable, como se ha visto, a la crisis de 1973, seguía teniendo un enorme peso en el aparato productivo del país. De ahí, y de la —todavía— notable capacidad de movilización de los sindicatos obreros, el tenaz pulso que, especialmente en un sector emblemático como la minería, mantuvieron durante estos años las Trade Unions y los sucesivos gobiernos británicos —tories hasta su derrota en 1974, luego laboristas o de coalición liberal-laborista (lib-lab)—. Las frágiles mayorías sobre las que se asentaban los gabinetes laboristas, más sus vínculos históricos con las Trade Unions y la búsqueda de la paz social mediante complejas negociaciones dejaron un amplio rastro de reformas políticas y sociales que no contentaron ni a los sindicatos ni a la opinión pública ni a los socios parlamentarios de los laboristas.