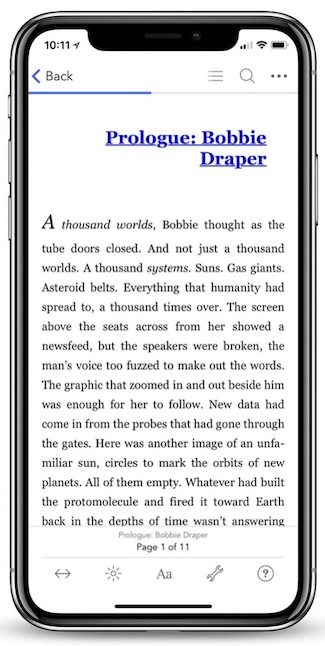Authors: Juan Francisco Fuentes y Emilio La Parra López
Tags: #Historia
Historia universal del Siglo XX: De la Primera Guerra Mundial al ataque a las Torres Gemelas (64 page)

La falta de un liderazgo claro en el partido y la difícil gestión del problema de Irlanda del Norte, con su corolario de atentados terroristas, complicaban aún más una crisis que, poco a poco, se fue traduciendo en un descenso del respaldo popular a la izquierda gobernante. Las grandes huelgas de finales de la década, extendidas por todos los ámbitos del poderoso sector público británico —sanidad, educación, transportes—, desprestigiaron tanto a los sindicatos como a un gobierno que parecía incapaz de controlar la situación y que a principios de 1979 veía cómo su política de descentralización administrativa cosechaba un rotundo fracaso en el referéndum celebrado en Escocia y Gales. Las elecciones legislativas convocadas a continuación se saldaron con una arrolladora victoria del Partido Conservador, que capitalizó el descontento de las clases medias por la sindicalización de la vida pública británica, mientras que los laboristas, con un 37% de los votos, obtuvieron su peor resultado desde 1931. La profundidad de la crisis del laborismo era de tal calado que, en las siguientes elecciones legislativas, en 1983, el Labour Party consiguió lo que en 1979 parecía imposible: empeorar sensiblemente sus resultados, con una caída hasta el 27,6% de los votos y la pérdida de 59 diputados.
Aunque menos acusados, los problemas del socialismo alemán (SPD) en los años setenta tuvieron un carácter similar: enfrentamientos con la izquierda del partido, crisis social y económica, movilización sindical, frágiles mayorías parlamentarias… Añadamos a todo ello los problemas de liderazgo del SPD tras la dimisión de Willy Brandt en 1974, de resultas del affaire Guillaume —un alto funcionario de su gabinete que espiaba para Alemania Oriental—, y la polémica que rodeó la sospechosa muerte en prisión de algunos miembros del grupo terrorista Fracción del Ejército Rojo, más conocido como banda Baader-Meinhof. De todas formas, en 1982 muchos de estos problemas parecían superados cuando un giro en la política de alianzas del Partido Liberal, socio parlamentario del SPD, otorgó el gobierno a la democracia cristiana (CDU) de Helmut Kohl, que gozaba de mayoría relativa desde 1976, y a la que sólo la alianza entre liberales y socialistas había impedido gobernar. Como en el caso británico, las siguientes elecciones legislativas, celebradas en 1983, demostrarían que el acceso al poder de la derecha señalaba el comienzo de un ciclo mucho más duradero de lo que en un principio se pudo pensar. En definitiva, la tendencia apuntada por el socialismo del Norte a lo largo de estos años era más o menos la misma en todas partes: desastre electoral del laborismo británico en 1979; fin, en 1982, de un período de trece años de gobiernos socialistas en Alemania; y repliegue escalonado del socialismo en los países nórdicos: feudo histórico de la socialdemocracia, con pérdida de la mayoría absoluta en Noruega en 1981, revés electoral en Dinamarca en 1973 y, acaso lo más significativo por su valor simbólico, desalojo del socialismo sueco del poder en 1976 tras gobernar el país durante cuarenta años.
Si la década de los setenta pone término a un largo ciclo histórico para la socialdemocracia del Norte de Europa, con rasgos bien definidos y una acreditada tradición de gobierno, el socialismo del Sur surge precisamente entre finales de los setenta y principios de los ochenta sin unas señas de identidad demasiado precisas, salvo su actitud crítica y distante respecto al atlantismo y la política exterior norteamericana y la coincidencia cronológica del triunfo electoral de los partidos socialistas en países del área mediterránea, como Francia (198l), Grecia (1981) y España (1982), en flagrante contraste con lo que por entonces sucedía en el Norte de Europa. Para ello había sido necesario un cambio político previo que hiciera posible el restablecimiento de la democracia en algunos de estos países.
España y Portugal soportaban a principios de los setenta las únicas dictaduras de Europa occidental. La portuguesa tenía su origen en el golpe militar de 1926, aunque Oliveira Salazar, cabeza visible de aquel régimen, no llegó al poder hasta 1932; la española se remontaba al alzamiento militar de 1936 y a la posterior victoria franquista en la Guerra Civil. Ambas dictaduras tenían rasgos muy parecidos: catolicismo a ultranza, autoritarismo, anticomunismo, reminiscencias fascistas… Su desaparición puede atribuirse al agotamiento histórico y a la descomposición interna tanto del salazarismo como del franquismo, factores que facilitaron la actuación de fuerzas opositoras de muy distinta naturaleza —algunas desgajadas del propio sistema— con predominio de los respectivos partidos comunistas. Pero si se dieron coincidencias notables en el origen y desarrollo del cambio democrático, también hubo contrastes y desencuentros. En España, la demanda social de un cambio democrático se vio favorecida por la modernización del país en los años sesenta y acelerada de forma imparable por el fortísimo impacto de la crisis de 1973 en el modelo desarrollista adoptado por el régimen, cuya principal base de autolegitimación en los últimos años —el crecimiento económico y el bienestar social— sufrió, coincidiendo con la agonía del régimen y del propio dictador, una notable pérdida de credibilidad. A la muerte del general Franco en 1975, la instauración de la Monarquía puso en marcha una reforma del sistema que las enormes dificultades del momento, como la crisis económica y el terrorismo, más la presión de las fuerzas opositoras llevaron mucho más lejos de lo inicialmente previsto. La transición política —un modelo relativamente original de cambio gradual y pacífico, basado en la negociación y el consenso-concluyó a finales de 1978 con la promulgación de una Constitución democrática elaborada por unas Cortes elegidas por sufragio universal en junio de 1977.
Mientras en España resultó decisivo el dinamismo económico por el que apostó la dictadura en los años sesenta, en Portugal el factor determinante fue, por el contrario, el anquilosamiento de unas estructuras cuya precaria supervivencia dependía de un anacrónico imperio colonial. Las inacabables guerras que Portugal tuvo que afrontar en Ultramar, principalmente en Angola y Mozambique, actuaron como detonante del cambio político en la metrópoli al fomentar el descontento y el inconformismo de los oficiales más jóvenes del ejército, liderados por un prestigioso general, Antonio Spinola, que había dejado de creer en la viabilidad del imperio colonial y del régimen salazarista. El alzamiento del ejército el 25 de abril de 1974, conocido como la Revolución de los claveles, sorprendió a todo el mundo por su carácter democrático e incruento y por la facilidad con que puso fin a más de cuarenta años de dictadura. Pero hubo más. Durante casi dos años, el 25 de abril pareció ser no sólo el gozne entre la dictadura salazarista y la democracia instaurada a continuación, sino el comienzo de un verdadero proceso revolucionario, con un fuerte componente socializante y antiatlantista, encabezado por los militares progresistas del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MEA), como Vasco Goncalves, Saraiva de Carvalho o Rosa Coutinho —el almirante rojo—, y acompañado por un conglomerado de fuerzas de izquierda cuyo principal referente era el Partido Comunista. El origen pacífico y festivo del nuevo régimen, el papel del ejército —entiéndase bien: de un sector de la oficialidad— como vanguardia y garante del cambio, el alcance de las medidas adoptadas —nacionalizaciones, reforma agraria, descolonización—, los guiños a la política exterior soviética, para alarma de la OTAN —de la que Portugal era miembro—, y la personalidad un poco novelesca de algunos de sus protagonistas hicieron de la Revolución de los claveles y del período subsiguiente una experiencia única en la época, con un sabor idealista y utópico en el que se confundían la influencia de algunos modelos tercermundistas con el recuerdo de las revoluciones liberales del siglo XIX. Para decirlo claramente, la Revolución de los claveles fue, por su naturaleza pacífica y su aire romántico y progresista, uno de los pocos toques de color y de esperanza de los años de plomo.
A partir de finales de 1975, sin embargo, diversas circunstancias, como la división del ejército, las presiones occidentales y el propio conservadurismo de la mayor parte d la población, reconducirían al régimen surgido del 25 de abril hacia parámetros comunes a los de cualquier otra democracia occidental. Al cabo de un tiempo —finales de los setenta y, sobre todo, mediados de los ochenta, con el ingreso de ambos países en 1a CEE—, se podría decir que España y Portugal habían acabado confluyendo en un mismo modelo y espacio democrático tras pasar por peripecias muy distintas desde el final de sus respectivas dictaduras.
Mucho más reciente era la dictadura impuesta por el ejército en Grecia en 1967 —Golpe de los coroneles—, tras varios años de inestabilidad política. Desde la guerra civil de 1946-1949, concluida con la derrota de la guerrilla comunista (ELAS), Grecia había sido objeto de una atención especial por parte de Estados Unidos, que la consideras una posición clave en el sistema defensivo occidental en un área de alto valor estratégico como era el Mediterráneo oriental. La CIA tuvo mucho que ver, efectivamente, con las intrigas que acabaron en 1967 con la precaria Monarquía constitucional griega y dieron paso a la dictadura militar, que adoptó primero la forma de una regencia —el rey Constantino tuvo que exiliarse pocos meses después del golpe— para convertirse en República en 1973. Esta república sui generis, mera fachada de un régimen policial, iba a lanzarse poco después a una suicida aventura política en la isla de Chipre, antigua posesión británica en la que convivían una comunidad griega y otra turca en un régimen sumamente inestable. Tras el intento del gobierno griego de forzar la Enosis —la incorporación de Chipre a Grecia—, una intervención militar de Turquía dio a este país el control sobre buena parte de la isla. El fracaso del golpe de mano auspiciado por la dictadura provocó en Grecia una verdadera conmoción. Desbordados por la crisis, los militares decidieron dejar el poder en manos de un dirigente de la oposición moderada, Constantino Karamanlis. Nombrado primer ministro en julio de 1974, Karamanlis impulsó un proceso democrático que muy pronto se vio respaldado por el triunfo electoral de su partido, Nueva Democracia. La nueva constitución democrática (1975), la vuelta a la OTAN (1980), de la que Grecia se había distanciado en 1974, el ingreso en la CEE (1980) y la victoria electoral del partido socialista PASOK (1981), liderado por Andreas Papandreu, serán los hitos que marcarán la evolución de Grecia hacia una democracia occidental plena. Si acaso cabe señalar como fenómenos singulares de la democracia griega el hiperliderazgo ejercido por Papandreu durante los años ochenta y el fuerte antiamericanismo de un sector de la población y de la clase política, sentimiento que se había visto exacerbado por la complicidad de la CIA en el golpe de Estado de 1967 y por el doble juego de la OTAN en la crisis de 1974.
Si las dictaduras residuales de la Europa del Sur darán paso en los años setenta a regímenes constitucionales y parlamentarios, el camino seguido en América Latina, sobre todo por los países del Cono Sur, fue exactamente el contrario. Sin duda, la inestabilidad de los gobiernos constitucionales y la propensión al militarismo y al caudillismo eran rasgos endémicos de muchos países de la zona. Brasil se encontraba bajo una dictadura militar desde 1964, Paraguay desde 1954, Perú desde 1968, aunque en este último país la política de la junta militar presidida por el general Velasco Alvarado revestía un carácter populista y reformista, y era manifiestamente hostil a las directrices e intereses norteamericanos. En 1975, un nuevo golpe militar dio un giro conservador a la política peruana, revocó algunas de las reformas emprendidas y puso, por así decir, las cosas en su sitio. Fue, sin embargo, uno de los países históricamente más estables el que, en mayor medida, ejemplificó la oleada dictatorial que barrió el Cono Sur en los años setenta.
Chile gozaba, efectivamente, de una larga tradición democrática y civilista. En 1970, una amplia coalición de fuerzas de izquierda (Unidad Popular) llevó a la presidencia de la República al socialista Salvador Allende, que obtuvo un apretado triunfo en las elecciones presidenciales de aquel año. Allende impulsó un ambicioso programa de nacionalizaciones y reformas sociales que chocó muy pronto con los intereses de la oligarquía chilena y de poderosas compañías norteamericanas del sector del cobre. La legitimidad democrática del presidente Allende y el apoyo popular a estas reformas, que algunos sectores de la izquierda consideraban, sin embargo, insuficientes, apenas bastaban para salvar los enormes obstáculos alzados frente a la política de Unidad Popular: el descontento de las clases medias acomodadas, la difícil situación parlamentaria de la coalición gobernante, la creciente conflictividad social, que sometía al gobierno a un fuego cruzado de huelgas salvajes promovidas tanto desde la derecha como desde la extrema izquierda, las presiones norteamericanas y, por último, la sensación de que, en cualquier momento, el ejército, desmintiendo su tradición constitucionalista, podía inclinar la balanza en contra del gobierno. Así sucedió el 11 de septiembre de 1973, cuando un golpe de Estado militar interrumpió la experiencia democrática y reformista dirigida desde 1970 por el doctor Salvador Allende, que perdió la vida en el palacio presidencial de La Moneda durante el asalto de los golpistas. La junta militar instaurada a continuación bajo la presidencia del general Pinochet inauguró una larga era de terror, que dejó un rastro de miles de víctimas, entre detenidos, ejecutados, torturados y exiliados. Estos últimos parece que llegaron a representar el 10% de la población.
Varias son las lecciones históricas que pueden desprenderse del golpe militar chileno de 1973 y de la posterior dictadura pinochetista. La izquierda internacional tomó buena nota del dramático final de la experiencia socialista liderada por Allende en el marco de una democracia parlamentaria. Para unos era la prueba irrefutable de la inviabilidad de un socialismo respetuoso con las estructuras y las formas del Estado burgués, lo que demostraba que el socialismo sólo podía implantarse a través de la violencia insurreccional y revolucionaria. Otros sectores de la izquierda —recuérdese la opción eurocomunista defendida por el italiano Berlinguer— creyeron, por el contrario, que el cambio histórico debía alcanzarse de una forma escalonada y pacífica, ampliando su base social más allá de las clases trabajadoras y evitando aceleraciones precipitadas que podía desencadenar una trágica involución. Desde otro punto de vista, el golpe de Estado n podía entenderse como una iniciativa aislada de un grupo de militares, haciendo abstracción de la complicidad tanto de la oligarquía chilena, en comunión con la democracia cristiana y la jerarquía católica, como de la administración norteamericana, celosa de los intereses de las grandes compañías mineras en aquel país. El papel de la CIA en la sustitución de un régimen democrático por una dictadura militar resultó, una vez más, decisivo. Esa confluencia de intereses se mantuvo en los años siguientes, hasta que, conjurado el peligro que, para los privilegios de la oligarquía, había encarnado Salvador Allende, los instigadores del golpe de 1973 empezaron a plantearse una vuelta controlada a la normalidad constitucional, que fue reclamada en términos perentorios incluso por el jefe de la fuerza aérea chilena, general Fernando Matthei: “Si la transición hacia la democracia no se inicia con rapidez, arruinaremos las Fuerzas Armadas de una manera que no pudo conseguir la infiltración marxista'. Tras la derrota de Pinochet en 1988 en un referéndum convocado por él mismo, el poder volvió a manos de la democracia cristiana. Mientras tanto, la paz social impuesta por la dictadura y las recetas liberalizadoras suministradas al gobierno de Pinochet por los llamados Chicago boys —la escuela de economistas ultraliberales seguidores del premio Nobel Milton Frledman— dieron un fuerte impulso a la economía chilena, que en la década de los ochenta llegó a ser una de las más prósperas, y socialmente más injustas, de todo el continente.