Efectos secundarios (13 page)
Read Efectos secundarios Online
Authors: Almudena Solana Bajo

Madrid, en aquellos años, a finales de los setenta, no era mucho mejor. Nada salía bien parado si se comparaba con el glamur de las noches reservadas a las estrellas de allá, las de verdad, aquellas que había visto de carne y hueso, aquellas que le habían demostrado que la fama es electrizante, escalofriante, delirante, voraz. Paracetamol, madre soltera de su hijo varón en Madrid, encontró la compañía de otro varón: un vendedor de seguros de Mapfre que se convirtió, poco a poco, en un novio sensato, disciplinado y muy trabajador. Vivieron juntos; con él tuvo una hija.
Por lo demás, solo sé lo que veo ahora. Paracetamol toma su merienda; entre los dedos de su mano, un Paracetamol Kern. La mujer nube está sentada en una silla falsamente tapizada y en ella se queda, acomodada sobre el respaldo, y tan quieta como un saco lleno de arena en el fondo del mar. No necesita nada en especial para pasar las horas de letargo, si acaso una bolsa de plástico a la que dar vueltas una y otra vez, como si fuera una centrifugadora entre sus dedos en el proceso final de secado.
Así pasan las horas. Su pelo blanco es de algodón, como sus suaves dolores. En realidad podría decirse que es del mismo color que ese analgésico que toma cada tarde para ayudar a vencer los pequeños males, sin origen claro ni clasificación; ese comprimido parecido a otro con el mismo apellido, Kern, pero de nombre Ibuprofeno, que toma su hija cuando necesita un antiinflamatorio. Nada sabe de esa mujer de fuerte carácter que la
marea
cada dos tardes; así es como la anciana se lo dice a la cara: «Me mareas, hija, me mareas.» En realidad, Paracetamol es conocida por sus palabras deslenguadas y sus ataques de malhumor, que alguna celadora interpreta como llamadas de atención. Pero otras se atreven a decir que ella, la señora Paracetamol, a veces parece que conoce, más que eso, reconoce, recuerda, se rebela, y hasta puede morder. Al verla así, con esa mirada de cristal, herencia tal vez de su pasado
hippy
y pacifista, cuesta creerlo. Aunque olvide a su hija mucho antes de que ésta salga por la puerta, la recibe con agrado cuando aparece en el salón de la tele a media tarde.
Después todo se evapora; los seres vivos se vuelven humo en su cerebro y solo su bolsa, o una servilleta de papel rescatada del interior de su manga, la mantienen sujeta a la silla, y a la misma tierra.
Nada sabe tampoco de sí misma. Desde sus días en el centro de mayores, solo entiende que su habitación es su casa, y esa mujer que la mira, o la otra, o el caballero de su misma mesa en el comedor, todos —salvo el señor con el que comparte a veces banco en el jardín— son para ella unos frescos, gente con la que no merece la pena entablar mucha conversación. La gobernanta y las cuidadoras de casaca a rayas de color burdeos, pantalón blanco y zuecos de goma van de aquí para allá, sus jornadas pasan entre los juegos dirigidos de la mañana y los zumos de naranja para merendar, al menos ésas a las que vemos ahora en el hall.
Aquél es un mundo pequeño. Cada uno con sus manías; porque, si Paracetamol guarda las bolsas con ella, otro roba las galletas redondas que vienen empaquetadas de cuatro en cuatro en papel transparente, y aquél, los bolígrafos. «¿Dónde está mi boli? ¿Quién me lo ha quitado?» Todos se vigilan, se miran sin reconocerse más que desde sus miedos, sus sombras; así siguen la tele, hablan, no escuchan; tal vez sí.
—Si me pinto los labios, me critican —dice una señora al guardar en el bolsillo la barra de labios de color rojo abrasivo—. Y si no me pinto, me critican también... —Sus ojos recaen en quien tiene cerca.
—Pues dígales usted que se metan en sus asuntos, ya ve. ¿Qué les importa a ellos? —Se anima a enfadarse por ella la dulce Paracetamol.
El enfado en común los une. Hay tiempo para todo antes de volver al sitio de donde nunca se han ido, la infancia. «Mi padre, ¿dónde está mi padre? Y a ver qué hago yo aquí, que mi padre me está esperando...» «¿Dónde está mi hija? No viene, nunca viene. ¿Y mi hijo?» «Yo no he parido ningún hijo. ¿Un hijo?» «Pero mi padre; me voy, que me está esperando. Mi padre, mi padre... Pobrecito...»
Nunca Paracetamol habría interpretado mejor ese papel, porque cuando se llamaba Marleen y era una aspirante a actriz, solo quería personajes que brillaran, en los que ella, la reina de la belleza, bailara un vals mirando de soslayo a la pantalla, recibiendo solo palabras de amor, en un romance que arrasara en las taquillas de todo el mundo. Por eso buscó la luz en la noche, esa noche infinita que llega al centro de mayores mucho antes de lo que indica el reloj.
«Buenas noches, tesoro.» Así le decía su madre.
«Buenas noches, bombón.» Así le decía su padre.
«A dormir bien, doña Paracetamol», le decía la encargada de atarla con suavidad a la cama, antes de apagar la luz.
La intención era que la mujer de la habitación 214 no se cayera al suelo a primera hora de la temprana madrugada, cuando nada la animaba a pensar que un nuevo día se asomaría por la ventana.
Su cara, en la noche, reposando sobre su almohada, recobraba los reflejos de la luna, como cuando ella, la descarriada Marleen, bebía mucha agua antes de acostarse con la esperanza de que el sueño, en su dulce travesía, destilara los residuos de drogas y alcohol que se encontraban en el interior de aquella joven que solo quería olvidar; olvidar a lo largo de las horas oscuras para enfrentarse renovada y dinámica a la mañana del día siguiente. Algo de todo aquello consiguió, que no se puede decir que uno vuelva de vacío, que siempre algo regala la suerte. Consiguió lo que, en parte, perseguía.
Olvidó. Tal vez de más. Tal vez sí, casi todo, olvidó.
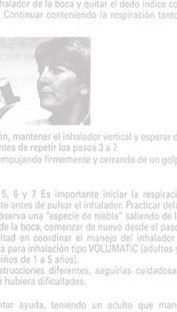

Ventolin B. P. es casi fea y casi alta, pero no alcanza a ser ninguna de las dos cosas. Tal vez por eso Nolotil, el médico del centro de mayores, la recordaba como una granjera de ciudad; nada en ella era alarmantemente bello. Sin embargo, irradiaba la luz y la paz que solo transmiten las buenas cocineras cuando están dando golpes a la masa, mezclando en su justa medida la molienda con el agua sobre una base de mármol. La harina sobrante, la que huye de los golpes, queda en el aire y deja una estela de pellizcos blancos que conforman un ambiente de paz.
Ésa era la paz que necesitaba Nolotil, un novio abandonado por una mujer —Adiro— que lo había llamado mentiroso, y casi traidor. Con él se encontró nuestra protagonista, Ventolin; casi se cruzaron cuando ella quería aparcar.
A Ventolin, efectivamente, le gusta cocinar, lo ha heredado de su madre. Hija de dos músicos de orquesta holandeses, Maike P. y Tom B., Ventolin creció en medio del nomadismo que marcaba la agenda de conciertos de sus padres fuera de Ámsterdam. Ella, hija única, se quedaba al cuidado de una tía con el fin de no perder las clases del colegio. No notaba mucho el cambio, porque su madre y su tía Geke eran bastante parecidas; apenas se llevaban once meses —mayor su madre—, y era imposible echar de menos a una cuando estaba con otra, salvo que, con la ausencia de su madre, le faltaba también su padre, que trabajaba en la misma orquesta. Geke, su única tía, soltera, era la imagen viva de la sorpresa continua. Devoradora de estrafalarios comestibles, se lanzaba a crear ingredientes para los
pannekoeken
con el mismo entusiasmo con el que diseñaba un nuevo jersey con capucha. Juntas, Geke y Ventolin, se concentraban en la masa inconfundible que combinaba dos cucharadas de mantequilla, dos tazas de harina, dos tazas de leche, cuatro huevos, una cucharada de azúcar y media cucharilla de sal. Algunas veces, es verdad, cuando los encargos de lana no le permitían mancharse mucho las manos, Geke compraba directamente la masa ya precocinada con las mezclas de distintas harinas, huevo y suero pulverizado. Tía y sobrina solo necesitaban añadir agua y decidir los acompañamientos... Su tía Geke era de este tipo de comidas; la mayor seriedad le llegaba, como mucho, con los arenques con ensalada de patata de aperitivo y el
audijviestampoot with rode worst
, un plato que siempre nombraba en inglés, una combinación de endivias, salchichas, mantequilla y múltiples vegetales, todo ello machacado según las fuerzas que tuviera en ese momento. Lo demás eran, básicamente, las mil variantes de
pancakes
dulces y salados y el restaurante indonesio que tenía a los pies de su casa.
Ventolin, en los días que le tocaba estar al cuidado de su tía, descansaba de la carne y de toda la familia de los Bitterballen —tan adorados por sus padres—. También del queso Leyden, que, pese al comino y al sabor picante, siempre le gustó, igual que a ellos. Ésta era la única diferencia que podía notar con su ausencia, tal vez dos más: en casa de su tía no practicaba con el saxo porque la vivienda no estaba acondicionada para ello, y no obtenía mucha ayuda en los deberes. Su tía, aunque era muy lista, no solía entender lo que le preguntaban en el colegio.
«Es la forma, Ventolin —se excusaba Geke—. Te lo preguntan de una forma que no sé lo que quieren...»
Salvo por eso..., era imposible no sentirse como en casa.
Tulipanes frescos, todo igual.
La tía Geke —algo hemos avanzado— era diseñadora de complementos en lana y ganchillo que vendía en distintas tiendas. Recibía tantos encargos que siempre estaba con el punto en sus manos y, como se veía en la necesidad de hacer pedidos grandes de lana a su proveedor para obtener mejores precios, tenía ovillos por todos los rincones de su casa. Distintos rojos, azules, grises... No faltaba ningún color, cada uno con su línea cromática y cada producto con sus propias características de tacto y suavidad. Estos ovillos eran, en el fondo, una compañía colorida; buenos materiales para dar abundante trabajo a una empresa formada por ella y por nadie más.
Una vez, Ventolin la vio calcetando una bufanda (decía que era de color «verde aceituna rica») al tiempo que echaba a las tortitas, sus
pannekoeken
, los ingredientes favoritos de su sobrina: bacon, manzana, queso y pasas.
Se reían mucho con esas pequeñas barbaridades cotidianas.
Todo quedaba en el mismo barrio de Linnaeusparkweg. Ventolin dejaba su casa en el número 110 de la calle Hogeweg... para llegar a la de su tía. Apenas tenía que trasladarse unos cientos de metros desde Hogeweg por Middenweg hasta llegar a una puerta verde petróleo en Linnaeusstraat, una calle animada con magníficas tiendas de cosas innecesarias, elementos de decoración para la casa y mantas de colores a buen precio.
Desde Linnaeusstraat, además, se podía coger el tranvía 9 para ir hacia el centro de Ámsterdam, no muy lejano pero poco visitado por una niña de corta edad.
El barrio, a tan solo doce kilómetros del aeropuerto de Schiphol y a muchos menos de la Estación Central, era su mundo. A través de los grandes ventanales sin visillos, conocía el interior de las casas particulares vecinas, y hasta los libros que dejaban en las repisas cercanas al ventanal de luz. Desde las aceras reconocía también los apartamentos de alquiler; para ella eran tan familiares los carteles de los
Frankendael
como los de los
bed and breakfast
Boat. En función de qué camino eligiera, podían salir a su encuentro el restaurante Tatin, el De Kas u otro muy familiar para ella y su tía, el café restaurante 1900. Cuando salía el sol en Ámsterdam y la ocasión las pillaba con tiempo, intentaban recibirlo juntas en uno de los bancos de madera del establecimiento, tomando un café con tostadas o algo similar. Si no, siempre estaba la Hogeweg Brasserie o un establecimiento de comida casera, muy rica.
Al regreso de sus padres, dos o tres días más tarde, hacía el camino a la inversa desde la puerta verde petróleo de Linnaeusstraat hasta la de Hogeweg, 110. Al principio lo hacía de la mano de su tía, con el tiempo, ella sola, a grandes zancadas. A partir de la celebración de sus diez años, en su propia bicicleta.
Ventolin aprendió a soplar las velas muy pronto. Su avidez era tal que las ceras siempre se apagaban muy rápido en las magníficas tartas de cumpleaños que le preparaba su madre, repostera aficionada, aunque podría haberlo sido de profesión. Nada la divertía más que encender las velas una y otra vez. Mejor aún, apagarlas, soplar; airear, ventilar, echar aire frente a todos, ése era el mejor regalo.
Antes de llegar a las diez velas, ya practicaba la correcta administración del aire en el estómago. Su profesor, compañero de orquesta de sus padres, enseguida vio en ella excelentes cualidades para cualquier instrumento de viento. Y Ventolin se decantó por el saxo. «El saxo alto es el mejor para empezar», le dijeron. Al principio, organizó el tiempo de aprendizaje con muchas clases particulares; después llegaron largos años de conservatorio. En ese momento se empezó a manifestar en ella algo que pronto advirtió su maestro de infancia: Ventolin parecía desarrollar un principio de asma, gran inconveniente para cualquier concertista. Su mentor, de acuerdo con los padres de Ventolin y con el conocimiento también de su tía Geke, no le transmitió a la niña su amarga sensación. En el fondo, confiaba en algo y era lo que sigue: «Si un inconveniente es ignorado, no se lo deja crecer.»
En cierta manera, así fue.
Ventolin tuvo asma toda su vida; arrimó el salbutamol a sus hábitos como quien incorpora una pajita de suave color para beber la Coca-Cola en el vaso. Amplió sus cuidados, qué duda cabe, y también sus padecimientos, pero con el medicamento y su esfuerzo no dejó de crecer. Para ella lo más importante fue aprender a identificar la llegada de la tos, porque no podía dejar nada librado a la improvisación. Igual que un marinero cada mañana mira el cielo y sus nubes antes de comenzar la faena y lo primero que hace es adivinar por dónde tirará el viento al mar (y esto lo sabe simplemente observando hacia dónde apuntan las barcas), así Ventolin desarrolló un exquisito sentido de detección de sus propios sonidos internos para diferenciar una crisis de oxígeno de un ligero amago de tos. Apenas identificado el problema, decidía si inhalar una o dos aplicaciones de 100 microgramos de ese suministro vaporizado que invadía sus pulmones con una fina capa de niebla. En cierta manera ella también miraba el cielo e, igual que un marinero sin miedo, si no había más remedio, aún envuelta en niebla, salía a faenar.
La música, como para sus padres, se convirtió en su vida; después de una breve experiencia en orquesta comenzó una trayectoria como solista que la hizo viajar y ganarse una magnífica reputación. Su último lugar de residencia hasta el momento había sido Madrid, una ciudad a la que llegó inicialmente por seguir, loca de amor, a un bailarín de flamenco. Aquello duró solo cuatro meses; cuatro meses de mimo y desaire. Fue un tiempo agotador, inolvidable; los dos amantes mezclaban la noche con el día, las palmas con la acrobacia, el amor con el más fuerte de los despechos, las carcajadas con el enfado. A solas disfrutaban de los embrujos del amor más impetuoso que tampoco escondían en jaleadas compañías. Todo se volvía ruidoso, confuso, inolvidable. Así era para ella el mundo del flamenco, que conoció todo lo profundamente que permiten cuatro meses, los más intensos de su vida. Cuando aquello terminó, decidió quedarse en Madrid. La atrapó esa ciudad que, además, le permitía programar con facilidad sus conciertos en Europa e ir con cierta frecuencia a ver a sus padres a Ámsterdam. También le gustaba porque le daba ese anonimato que ella requería para una vida discreta en lo cotidiano.
Cuando salía al escenario, era otra. Se enfundaba siempre en ropas de cuero de color rojo, su color estrella cuando atravesaba el telón. Con su saxo por delante, adquiría posturas un tanto masculinas que hacían el furor de sus fans y que tantas veces jalearon buenas palmas entre los amigos del flamenco. El pelo le tapaba la cara al inclinarse hacia delante, pero, cuando el baile de su cabeza y su espalda retrocedía y toda ella miraba hacia el techo de la sala, expulsando el aire que parecía que saliera de las mismas caderas, entonces, en ese momento en que el sonido era imposible de mejorar, todos sabían que ahí estaba ella, la única Ventolin. En ese instante de euforia colectiva ella disfrutaba el saxo a solas, escuchando íntimamente ese ligero sonido, clic clic, que hacen las teclas mientras tocas, algo imposible de percibir para los demás. Era en ese momento cuando existían para ella dos ríos de música, la música grande, invasora del patio de butacas, y la cercana y metálica de sus teclas, solo apreciable por quien la abrazaba, la generaba, la expandía... Tocar era algo tremendamente absorbente para ella. En esos momentos, se convertía en cuatro personas diferentes: una que escuchaba, otra que tocaba, la tercera creaba y aún había una cuarta, la que vigilaba para evitar lo que afortunadamente nunca había ocurrido: la llegada del asma o cualquier cosa relacionada con la falta de aire en sus pulmones.
En esos momentos de grandeza e intimidad, los soplidos perfilaban perfectamente el pómulo de su cara, que irradiaba el brillo del flujo de sangre bajo su piel. Pura vida.
«El saxo es el mejor instrumento», solía decir al terminar, con una sonrisa que dejaba ver unos premolares muy prominentes.
Hoy era uno de esos días. Estaba contenta. Ella, con pendientes infinitamente largos casi apoyados sobre un top de lentejuelas que se intuía bajo una cazadora de color rojo, llevaba la melena recogida como una niña delicada vestida para su clase de ballet. Los pantalones pitillo de cuero negro aportaban el contrapunto necesario de maldad; estaba dispuesta a darlo todo hasta el final.
A sus treinta y nueve años, no solo tenía un estilo muy personal en su forma de tocar sino que, además, era muy versátil: su nombre y su saxo eran adaptables a variadas compañías de solistas e instrumentos. Últimamente se hacía acompañar por un guitarrista de grandes gafas negras. Formaban un dúo de éxito indiscutible interpretando grandes temas.
Yo los vi una vez en el Festival de Jazz de Madrid. Ella volaba sobre unos tacones casi anaranjados, igual que sus uñas. El resto era un vestido negro ajustado que terminaba en flecos. Y su saxo. Y la guitarra.
Nunca he escuchado tantos aplausos en una sala de jazz.
Comprendo que cuando no actúe necesite su camilla, sus pantalones grandes de toalla y las pantuflas de color marrón. Comprendo que salga a por el pan y el periódico y vuelva a su casa, si es que está en ella, y no de viaje. Así, como la veo yo ahora al regresar del quiosco, parece una hermosa rubia de difícil clasificación, con su fisonomía relajada. Podría ser una de esas mujeres sin color, ni en la cara ni en el pelo, lo que explica su inclinación por los rojos y los fuertes anaranjados. Solo las manchas en los pómulos le dan un ligero contraste, por otro lado poco agraciado. Sus ojos no se ven; se intuyen nada más. Lo demás es una cabellera que parece una planta artificial, un extraño tejido de escoba. Algo, sin duda, no natural. Sin embargo, al darse la vuelta sobre sus pasos, camino de casa otra vez en su desarbolado anonimato, deja luz tras de sí. Es extraño cómo tantos componentes átonos en una misma persona pueden dar lugar a tanto resplandor. No es el resplandor de sus ojos, ni de su sonrisa ni en absoluto de su cuerpo. Entonces, ¿cómo se explica?
Una vez, hace poco, se encontró con un hombre de su edad, más o menos; moreno, recuerda. Desde el primer día supo que debía de ser un vecino de la zona. Los martes y los jueves solía estar por ahí. Pero ¿dónde? ¿Trabajaría en alguna oficina? Pero ¿en cuál? ¿Dónde podría reencontrarse con él? Él, de nombre Nolotil, también se hacía muchas preguntas. ¿Por dónde puede aparecer? Tentaba a la suerte cada martes y cada jueves; por eso, aunque pasaran ya las ocho de la tarde, tardaba en salir con su coche. Aprovechaba para hacer alguna llamada desde su móvil antes de abandonar esa zona de Madrid cercana al centro de mayores. Ventolin, a su manera, también lo intentaba, acordando su regreso a casa hacia las siete y media o incluso moviendo el coche para coincidir a la misma hora.
Demasiadas facilidades a la suerte; por eso tardaron en coincidir.
—¡Hola! —Al fin ocurrió.
Se encontraron, pero en mal momento. Él ya se iba; su lugar había sido ocupado y ella acababa de despreciar un magnífico lugar. Así era la absurda situación; cada uno en su coche, entorpeciendo el tráfico y los dos sin sitio donde apartarse a hablar aunque fuera un momento.
—¿Te puedo llamar un día? Déjame un número y así quedamos —atinó a preguntar y pedir Nolotil, las dos cosas a la vez y con toda seguridad.
Ventolin dio uno a uno todos los números y él los grabó en su móvil con sumo cuidado de no equivocarse, mientras otros coches empezaban a pitar.
—¡¡¡¡Pero bueno, ya está bien!!!! —elevó la voz un conductor con prisa.
Quien gritaba era Orfidal, el director del centro de mayores, sin darse cuenta de que le gritaba a su médico contratado en el centro, y compañero de piscina cubierta alguna vez.
—Te hago una llamada perdida y así tienes el mío también... —dijo Nolotil mirando a Ventolin, de otra manera.
Era importante mantener la calma. Los casi enamorados lo conseguían.
—Pero ¿se quieren mover ya? —Otro conductor incluso amenazaba con abrir la puerta de su coche.
—De acuerdo —se dijeron ellos, de ventana a ventana, sin prisas.
Enseguida sonó su móvil y ella le sonrió a él.
«Bravo, Ventolin», se dijo sonriendo.
—¡Ya está bien! —Los conductores de atrás seguían protestando.
Sí, ya estaba bien. Las palabras decían lo correcto. No es que llegara la calma a la escena; hay alegrías que son tranquilas porque envuelven de inmensidad la nada, ésta era un ejemplo. Tranquila alegría; todo, al fin, iba bien.
Los coches avanzaban por las calles de asfalto al tiempo que la sangre bombeaba el corazón y ahí, en medio de la ciudad, la vida continuaba sumando dos enamorados más a las aceras.
